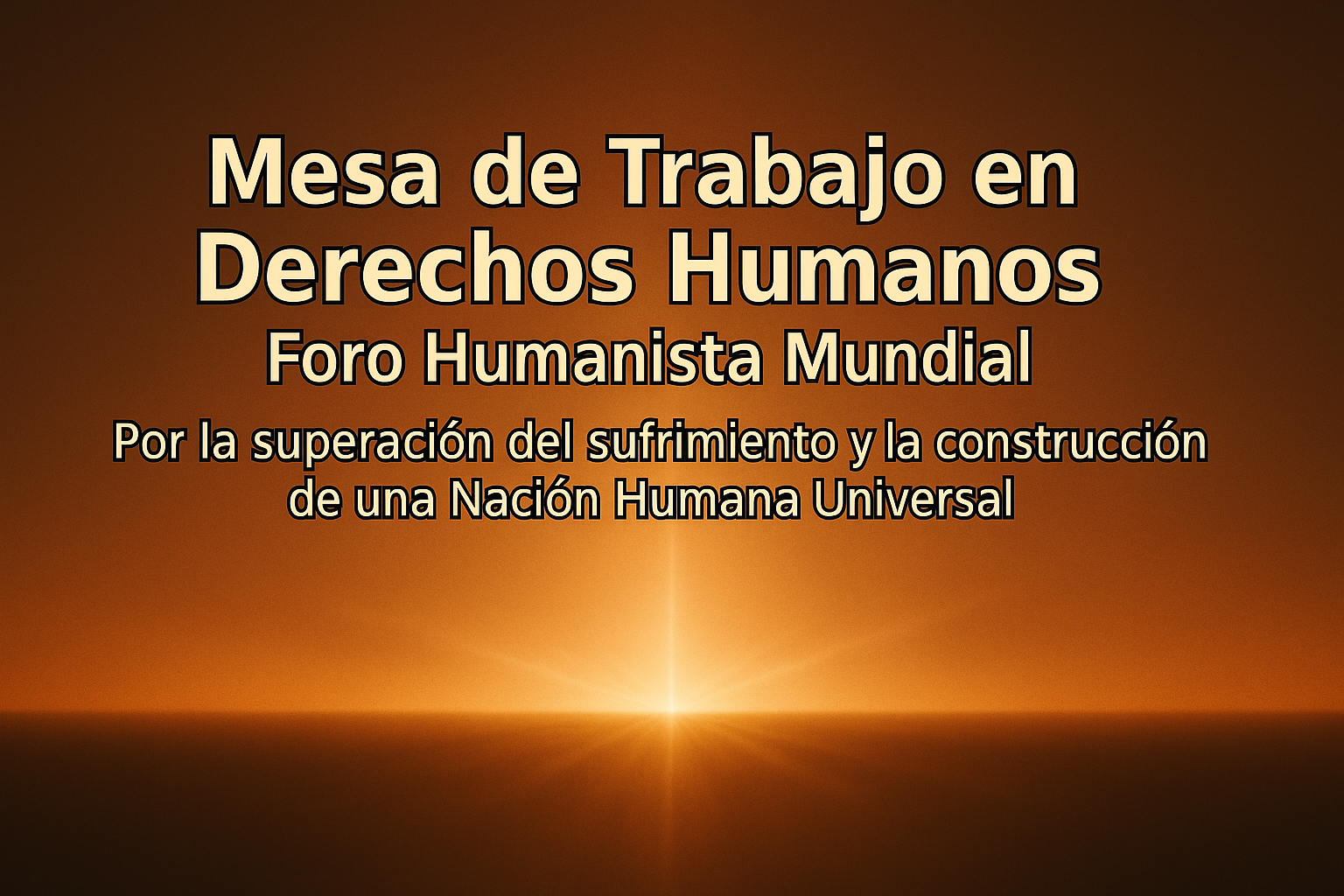
En este documento presentamos la Mesa de Trabajo en Derechos Humanos del Foro Humanista Mundial y exponemos el marco desde el cual proponemos impulsar una reflexión profunda sobre la situación actual de los derechos humanos y sus posibilidades de renovación. Partimos del sentido histórico de la Declaración Universal de 1948 y revisamos cómo, en un mundo atravesado por desigualdades crecientes, guerras, concentración económica y retrocesos democráticos, se vuelve indispensable recuperar el enfoque de derechos como guía para la acción pública y para la construcción de una sociedad más justa.
El texto aborda la necesidad de comprender los derechos humanos como una construcción social sostenida por los pueblos, revisa las vulneraciones persistentes y plantea la urgencia de políticas públicas orientadas a la dignidad humana en campos como la salud, la energía, la alimentación, la vivienda, el ambiente y la comunicación. También propone avanzar hacia un Estado que supere el criterio de lucro como ordenamiento central de la vida.
Desde la mirada del Nuevo Humanismo, el documento profundiza en la concepción del ser humano como sujeto histórico, social e intencional, capaz de transformar las condiciones que lo rodean y de ampliar continuamente sus derechos. Con esa orientación, se analiza la necesidad de una renovación profunda del sistema internacional —en especial de Naciones Unidas— y se afirma la importancia de avanzar hacia una Nación Humana Universal basada en la cooperación, la solidaridad y la primacía del ser humano como valor central.
Desde dónde partimos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 estableció el marco jurídico básico de las nuevas reglas sociales en los países que la suscribieron. En ella se delineó un ideal de ser humano concebido como sujeto portador de derechos básicos e inviolables, y al mismo tiempo se definió al Estado nacional como garantía de esa concepción y responsable de implementar los arreglos sociales —las políticas públicas— que aseguren las condiciones mínimas de existencia requeridas para el ejercicio de tales derechos.
Como doctrina abierta, la Declaración no puede considerarse un desarrollo cerrado ni definitivo. Su carácter normativo es histórico y perfectible, susceptible de ser ampliado, precisado o reinterpretado a la luz de nuevas realidades humanas. Sin embargo, el tiempo que transitamos muestra que el nivel de vulneración de derechos se ha incrementado en las últimas décadas, mientras el paradigma de derechos ha sido desplazado por otros valores y objetivos que subordinan la dignidad humana a criterios de rentabilidad, poder o seguridad. En este contexto, la orientación hacia una dirección humanizadora en el campo social debería considerarse como principio rector el enfoque de derechos, entendiendo que el Estado debe ser interpelado y exigido en su acción de gobierno bajo ese parámetro.
Es oportuno recordar que la Declaración de 1948 no surgió de un Estado de Bienestar consolidado, sino de un mundo devastado por la guerra y tensionado por el inicio de la Guerra Fría. Mientras el Estado de Bienestar se desarrollaba recién en las décadas siguientes, la Declaración respondió de manera inmediata al horror de los conflictos y la necesidad de fijar un piso mínimo de garantías universales frente a la destrucción y la arbitrariedad. Esta precisión histórica permite vincular el debate actual con la evolución posterior del rol del Estado, las mutaciones del orden económico global y las nuevas formas de vulneración que afectan a individuos y pueblos.
Qué está pasando hoy
Desde este punto de partida, la mesa de Derechos Humanos se propone abrir una reflexión colectiva que permita abordar cuestiones de fondo, entre ellas: la concepción del ser humano implícita en la normativa internacional; el relevamiento y denuncia de las vulneraciones que persisten y se agravan en distintas regiones del planeta; la formulación de nuevos derechos y la revisión de los ya consagrados; la necesidad histórica, y como alternativa a la crisis actual, de que las sociedades y los individuos —quizás con mayor énfasis en las nuevas generaciones— internalicen el enfoque de derechos, se sientan y perciban como sujetos de derecho, comprometiéndose activamente con su defensa y ampliación; la discusión sobre el modelo de Estado que pueda sostener dicho enfoque; y, finalmente, la urgencia de promover políticas públicas concretas que orienten la acción gubernamental en una dirección verdaderamente humanizadora.
Lo que necesitamos mirar de cerca
Resulta central la discusión acerca de la concepción del ser humano desde la mirada del Nuevo Humanismo, ya que en ella se basa el presente desarrollo que da marco y anima la puesta en marcha de esta mesa de trabajo en el Foro Humanista Mundial, habida cuenta de la diversidad de concepciones y de los distintos puntos de vista que tienen por base las diversas culturas desde las que se observa la realidad, lo que afecta globalmente a la cuestión de los derechos humanos.
Debemos reconocer los derechos humanos, básicamente, como una construcción social.
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Estados reunidos en la ONU reconocieron el clamor de millones de seres humanos en todo el mundo que, a través de los años, fueron dejando la vida en luchas sostenidas por lograr que aquel registro de poseer derechos en los distintos campos —en todos ellos como expresión de la libertad— pudiera tener acogida legal.
Así, la ONU ordenó, sistematizó y elaboró instrumentos —primero los pactos basados en la Declaración y las Convivencias—, dándoles carácter vinculante y, por tanto, de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados, en cuanto al respeto de esos derechos y, más adelante, la obligación de promover derechos y legislar para garantizar su ejercicio.
La mirada del Nuevo Humanismo
En el cumplimiento de los derechos por parte de los Estados ha sido definitorio el rol asumido por los pueblos, que, asumiendo portadores de derechos, no se conformaron con el reconocimiento en un papel, sino que exigieron de los gobiernos el dictado de políticas públicas para la realización efectiva de esos derechos.
El enfoque de derechos, lejos de constituir solo un conjunto de normas o aspiraciones, contiene las dimensiones operativas esenciales para reorientar la acción estatal en una dirección verdaderamente humanista. Allí donde el antiguo Estado de Bienestar procuró garantizar mínimos de protección social, se abre hoy la posibilidad de avanzar hacia un Estado Humanista, orientado a asegurar las condiciones de vida digna desde la intencionalidad transformadora del ser humano y la universalidad de sus derechos.
Cómo llegan a este punto
La posibilidad de una revolución humanista en su dimensión social pasa, precisamente, por la implementación efectiva del contenido ideal en el enfoque de derechos humanos. Esta revolución, que tiene por base la superación del sufrimiento y la ampliación de la libertad, implica dejar atrás el criterio de lucro como principio del ordenador en los ámbitos más sensibles de la vida colectiva: la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el transporte, la comunicación, la energía, el cuidado del ambiente y la distribución equitativa de los recursos para el desarrollo.
Como traducción directa de las prioridades públicas, el presupuesto nacional debe reflejar la inversión social orientada a cerrar progresivamente las brechas de vulneración de derechos, de modo que cada política pueda evaluarse en función de su aporte al bienestar humano integral.
Entre otros aspectos clave, urge la disolución del sistema financiero especulativo y su reorganización desde una concepción social de la banca. Urge el proceso de nacionalización de la administración y producción de las diversas dimensiones que afectan derechos básicos como la energía, el acceso al agua potable y saneamiento, la producción y distribución de alimentos de calidad nutricional, el acceso a internet y las comunicaciones. Urge una revisión de la propiedad de la tierra y la implementación urgente de nuevos centros urbanos que tiendan a descongestionar los altísimos niveles de concentración de población en pocas ciudades. Urge acordar cotas de ganancias y rentas máximas, la disolución de cualquier forma de concentración de recursos en pocas manos y el acuerdo para el impedimento de la formación de monopolios y oligopolios de cualquier tipo. Al mismo tiempo, la implementación de una renta básica universal, incondicional, individual, suficiente y permanente, tanto el dinero se mantiene como función de valor y forma de acceso a bienes y servicios.
Un horizonte para construir juntos
Asimismo, esta mesa asume con especial interés la necesidad de estudiar y reflexionar sobre los procesos de transformación de la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo su carácter indispensable pero también la urgencia de su renovación estructural y de sentido. Desde la perspectiva del Nuevo Humanismo, dicha transformación debería orientarse hacia una mayor participación de los pueblos, la democratización de las decisiones y la primacía de los derechos humanos como eje de acción internacional. En esa dirección, la renovación del sistema multilateral puede comprenderse como un paso necesario hacia una Nación Humana Universal, en la que la cooperación y la solidaridad prevalezcan sobre los intereses particulares de poder.
Sin perjuicio de señalar, repudiar y denunciar las permanentes violaciones a los derechos a la vida ya la libertad, destacamos que la protección de los derechos humanos no se reduce a evitar la persecución, el encarcelamiento o la muerte de los ciudadanos en razón de sus diferencias con un régimen dado; es decir, no se circunscribe a la defensa de las personas frente a la violencia física directa que pudiera ejercerse contra ellas.
En este sentido, la Declaración Universal comprende el conjunto de derechos humanos que hacen a la dignidad y la libertad, sobre la base de la igualdad y la universalidad, y de ninguna manera está en su texto ni en su espíritu condicionar el acceso efectivo a los derechos a las variables macroeconómicas, ni su respeto ligado a la existencia de una sociedad de abundancia.
Hasta dónde queremos llegar
Retomando lo referido a la concepción de ser humano y al carácter universal de los derechos humanos, los sostenedores de la tesis cultural consideran que los supuestos derechos universales no son sino la generalización del punto de vista de Occidente, que pretende una validez universal.
Es importante diferenciar lo referido a la vigencia universal de los derechos humanos de lo atinente a la universalidad de los derechos como su característica esencial.
En cuanto a la vigencia universal, esto solo será posible cuando la efectivización de los derechos humanos no dependa de los intereses del poder económico y político establecidos.
“Si esta posibilidad no se realiza es, sencillamente, porque la especulación y la concentración del gran capital lo están impidiendo.” (Silo, 1994, Sexta Carta a mis amigos)
Mientras tanto, tendremos que hablar de aspiraciones aún no concretadas, aunque dotadas de una fuerza tal que inspiran el rechazo, la denuncia y la lucha permanente contra los factores que obstaculizan la libre expresión de la dignidad y la intencionalidad humanas.
La universalidad de los derechos, en cambio, está ligada a la concepción de ser humano que el Nuevo Humanismo define como ser histórico y social, por tanto, no natural, en el que prima la libertad y la intencionalidad. Un ser único, no comparable con ninguna otra entidad existente en la naturaleza. Los derechos humanos son, pues, inherentes a ese ser humano.
Vinculado a la universalidad, algunas corrientes plantean la cuestión de la diferencia cultural. Al respecto, reproducimos lo dicho por Silo:
“El reconocimiento de las realidades culturales diversas no invalida la existencia de una estructura común humana en devenir histórico y en dirección convergente. La lucha por el establecimiento de una nación humana universal es también la lucha, desde cada cultura, por la vigencia de derechos humanos cada vez más precisas. Si en una cultura se desconoce el derecho a la vida plena ya la libertad, poniendo por encima del ser humano otros valores, es porque allí algo se ha desviado, algo está en divergencia con el destino común y, entonces, la expresión de esa cultura, en ese punto preciso, debe ser claramente repudiada.” (Silo, 1994, Novena Carta a mis amigos).
De ahí la importancia, ante todo, de explícito en qué consiste el enfoque del Nuevo Humanismo sobre los derechos humanos, cuyo punto de partida es su particular concepción del ser humano.
Este enfoque reconoce al ser humano como sujeto de transformación, dotado de intencionalidad y libertad, capaz de orientar su propia vida y de modificar las condiciones que lo rodean. Desde esa potencia creadora —no determinada por la naturaleza ni por la historia— se fundan los derechos humanos como afirmación de la dignidad y posibilidad de todo ser humano.
